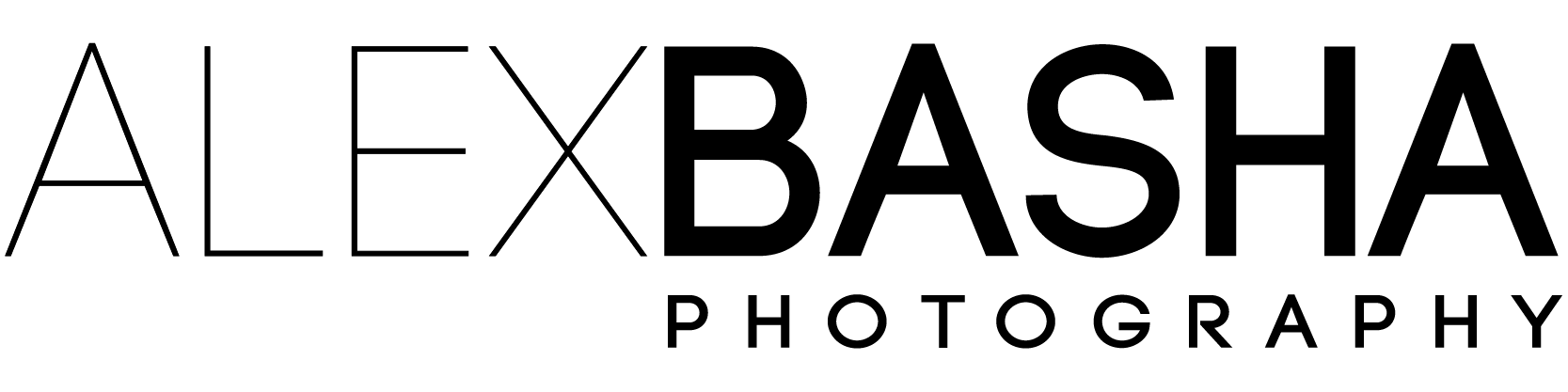Valle de Imlil, de la serie ‘Marruecos’ / Fotografía: Alex Basha
Hoy día es imposible negar que estemos asistiendo precipitadamente a una serie de procesos globalizadores. La injusta redistribución de la riqueza y la reciente -y cada vez más presente- implantación de las tecnologías digitales en la vida cotidiana está aumentando la escasez de empleo -y por consiguiente, la precariedad laboral-, haciendo crecer así la brecha entre ricos y pobres, aumentando la desigualdad a escala mundial.
Acostumbrados cada vez más al estudio de la economía a través de cifras y datos, nuestra capacidad crítica -frecuentemente condicionada por los medios de comunicación y los intereses políticos- se ve mermada y nos es difícil entrever todo lo que esconden los análisis. El “falso milagro económico”, como lo describe Daniel Cohen en su libro Homo Economicus, es un buen ejemplo de ello. Casos como el “despegue” de Asia y su supuesta modernización, que sólo afecta a un segmento de la población, o Zambia, que aumentó su PIB per cápita al mismo tiempo que crecieron también sus niveles de pobreza, ilustran las erróneas creencias de avance. Mientras se agravan las diferencias entre los países tercermundistas y los desarrollados, la población más pobre se ve forzada a emigrar en busca de mejores condiciones vitales. El incremento de la clandestinidad -que nutre in situ a la industria occidental- proporciona mano de obra barata, a la vez que la deslocalización suministra a las empresas trabajadores sin derechos y fácilmente explotables en sus países de origen, incluyendo menores de edad, donde la cifra de niños esclavos asciende hasta 8,5 millones en todo el mundo.

La fabricación de productos, desde el textil hasta la tecnología más avanzada, obtienen su salida en los países desarrollados a un precio mucho mayor al de creación, sacando el máximo partido a través de la explotación. Empresas como Inditex, Cortefiel o El Corte Inglés en el textil, investigadas por el Centre for Research on Multinational Corporations, o Apple en material tecnológico, logran aumentar su rentabilidad con prácticas de explotación en países tercermundistas como China o India. Debido a la interdependencia planetaria, los trabajadores asalariados del primer mundo experimentan una precarización -o, directamente, son despedidos- por la falta de rentabilidad, aumentando al mismo tiempo la xenofobia. Todo esto genera una vorágine de consecuencias a nivel global, impulsada en gran parte por los intereses políticos, económicos y sociales del poder financiero privado.
Por otra parte, las innovaciones tecnológicas hacen crecer aún más la brecha entre ricos y pobres, rompiendo los ideales de la Global Village de Marshall McLuhan y cambiándolos por la Market Mentallity definida por Karl Polanyi. Si dicha brecha económica y cultural ya suponía para la población una línea divisoria palpable entre desarrollo y atraso, la reciente brecha digital no ha hecho más que potenciar todo lo anterior. Además de ser un aliciente para el empobrecimiento del tercer mundo, la intrusión de las TIC’s en cualquier aspecto de la vida cotidiana en occidente ha servido también para establecer nuevas diferencias sociales, permitiendo éstas la inclusión en los flujos globales o suponiendo un espacio de exclusión con claras desventajas. Según un estudio publicado en la revista Quivera, Cibersociedad y brecha digital, más del 80% de la población permanece en el umbral marginal de la “revolución digital”. Por otra parte, el índice de desarrollo de las TIC’s que la UIT proporciona en sus informes nos da pistas sobre las diferencias que se acentúan a nivel global, donde se incrementan aún más las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales -estas últimas ubicadas en el “espacio de exclusión” que se ha mencionado-, mucho más acentuadas en países pobres como Marruecos o Colombia.
Tecnología y desigualdad
La constante evolución de las TIC’s y su obsolescencia planificada acarrea otro de los “grandes problemas” para el mercado occidental: la escasez de materias primas. La extracción de los recursos minerales en el tercer mundo -indispensables para la fabricación de gran parte de los componentes informáticos- incentiva el empobrecimiento y la debilitación de sus habitantes. Metales como el coltán, necesario para la obtención del tántalo, son sustraídos, en cierta parte, de países pobres como la República Popular del Congo, Ruanda, Etiopía o Sierra Leona donde las condiciones de trabajo transgreden los derechos humanos. Rosario Lunar, catedrática de Yacimientos Minerales de la UCM, afirma en El País que su explotación “ha estado y está ligada a conflictos bélicos para conseguir el control de este material, condiciones de explotación en régimen de semiesclavitud […] e incluso a graves problemas de salud asociados con los arcaicos e infrahumanos métodos de explotación”. Enfermedades como el ébola, que han afectado gravemente a los países expoliados, son prevenidas por occidente con una falsa solidaridad por el miedo al contagio. Además, como sostiene Lunar, las consecuencias de la explotación acarrean “desastres medioambientales con gravísimas repercusiones en la fauna local de especies protegidas”, a los que se debe sumar que el impacto de los propios consumidores, que genera más del 60% de las emisiones de gases de efecto de invernadero, y hasta el 80% del uso de agua del mundo, según revela un estudio de la Norwegian University of Science and Technology.
Las injustas reglas del juego que genera la nueva sociedad de la tecnología no sólo no están permitiendo la incorporación de los más desfavorecidos al mercado internacional, sino que dentro de éste se están agrandando las diferencias. La falta de educación, la migración de los habitantes del tercer mundo -incluida la “fuga de cerebros”-, la devastación ecológica y el agotamiento de los recursos mundiales son únicamente la punta del iceberg de un conflicto complicado y difícil de resolver. Cerrar las fronteras ante una masa desplazada, sin recursos y sin nada que perder no está funcionando y no lo hará; seguirán viajando cueste lo que cueste en busca de un futuro digno, al mismo tiempo que los capitales financieros se mueven a gran velocidad de un lugar a otro con tan sólo pulsar una tecla, en palabras de la presidenta del comité de planificación del Transnational Institute de Ámsterdam, Susan George, en el documental Voces contra la Globalización: la estrategia de Simbad (Estévez, 2007) .

Todo ello acarrea una disminución abrumadora en las políticas laborales y sociales, debilitando la democracia y el estado del bienestar que caracteriza a occidente. La posible solución se encuentra en manos del compromiso de los organismos internacionales -en representación de la sociedad- con el poder financiero privado, con un urgente y necesario impulso de nuevos valores éticos, ambientales y socieconómicos. Georg Kell, director ejecutivo del Pacto Mundial de Naciones Unidas, nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que, algún día, una masa crítica de empresas invierta en un mundo mejor. ¿Dejaremos de soñar con una utopía planetaria apoyada por el avance económico y tecnológico, para construir un presente basado en la erradicación de las injusticias y la búsqueda de la igualdad entre seres humanos?